Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «¡Es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces, cuando vean al Hijo del hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da Vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y Vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los Doce: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Jesús continuó: «¿No soy yo, acaso, el que los eligió a ustedes, los Doce? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio». Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, que era uno de los Doce, el que lo iba a entregar. (Jn 6, 60-69)
El evangelio de este domingo pone fin al largo discurso sobre el Pan de Vida que Jesús dirigió a las multitudes en Galilea, que fueron testigos del milagro de la multiplicación de los panes. La liturgia de los últimos domingos nos ha permitido escuchar amplios extractos de este discurso.
Sin embargo, notamos con cierto asombro que las explicaciones de Jesús, lejos de convencer a sus oyentes, finalmente llevan al abandono de un gran número de discípulos. ¿Por qué sucedió esto?
Debe reconocerse que la actitud de los judíos hacia la enseñanza de Cristo sobre el Pan de Vida se basa en un trágico malentendido. Mientras Jesús habla a sus oyentes de un pan vivo bajado del cielo, que da vida al mundo para la vida eterna, ellos solo piensan en el pan material, en el alimento para el cuerpo.
Cuando Jesús aclara que él mismo es ese pan bajado del cielo, y que quien come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna, muchos rechazan este pensamiento con desprecio, como si se tratara de un canibalismo burdo. De ahí su exclamación: “¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Lo que dice es intolerable; no podemos seguir escuchándolo.”
Sin embargo, no debemos pensar que esta oposición declarada se basa únicamente en un malentendido.
De hecho, la razón del rechazo de estas personas es más profunda: su corazón no está en condiciones de recibir. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios.
Para los judíos, él no es más que el hijo de José el carpintero, un hombre igual que ellos. Así, se encierran en el mundo de lo que les parece posible y rechazan con toda lógica las palabras de Jesús, que juzgan irracionales.
Los apóstoles, en cambio, permanecen fieles a Jesús; no porque hayan entendido todo, sino porque creen en él y confían en él:
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios.” (Jn 6, 68-69)
Para los apóstoles, Jesús es el Hijo de Dios: por lo tanto, sus palabras son verdaderas y lo que él dice es posible, incluso si el cómo les escapa. En definitiva, creer no es comprender, sino tomar el riesgo de comprometerse a seguir los pasos de Cristo.
Debemos hacer nuestro este apego de Pedro y los apóstoles a la persona de Cristo. Porque es él quien nos ha ganado la salvación; es por él que nos es comunicada:
“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna.” (Jn 6, 54)
Estas palabras de Jesús encontrarán su cumplimiento en la Eucaristía, y entonces quedará claro que se puede comer su carne y beber su sangre de una manera no material.
Es el Jesús vivo quien se da en la Eucaristía, tal como estaba aquí en la tierra, tal como murió en la cruz y tal como es para siempre, vivo en el cielo y no cesando de dar su propia vida a los suyos.
Como dice san Ignacio de Antioquía (P.G. 5, 714): “La Eucaristía es la carne de Cristo que sufrió por nuestros pecados y que el Padre resucitó”.
Esto nos llama a profundizar nuestra fe en la Eucaristía, a reflexionar sobre lo que verdaderamente es. Si algunos cristianos descuidan la Eucaristía, ignoran lo que es en el diseño de Cristo y lo que debería ser para ellos.
En realidad, la misa es el centro de la fe y la vida cristiana, porque recapitula todo lo que creemos: la venida de Dios al mundo, la Buena Nueva proclamada por Cristo y sus apóstoles, la muerte y resurrección de Jesús ofrecidas por la vida del mundo, el don del Espíritu Santo que nos reúne en la Iglesia en la fe y el amor, el envío a nuestros hermanos y hermanas para amarlos y servirlos como Jesús los ama.
Así, la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía resume todo el misterio de Cristo. Es por excelencia el misterio de la fe, como el sacerdote lo recuerda después de la consagración.
Jos 24, 1-2a, 15-17, 18b / Ef 5, 21-32 / Jn 6, 60-69





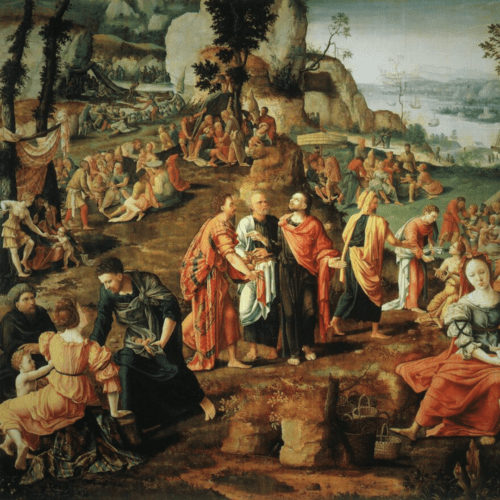

Comments are closed.